El jardín de La Guajira que sobrepasa cualquier croquis

La mujer que desplumó a cinco comandantes paramilitares
17 diciembre, 2025
El fotógrafo
17 diciembre, 2025El jardín de La Guajira que sobrepasa cualquier croquis
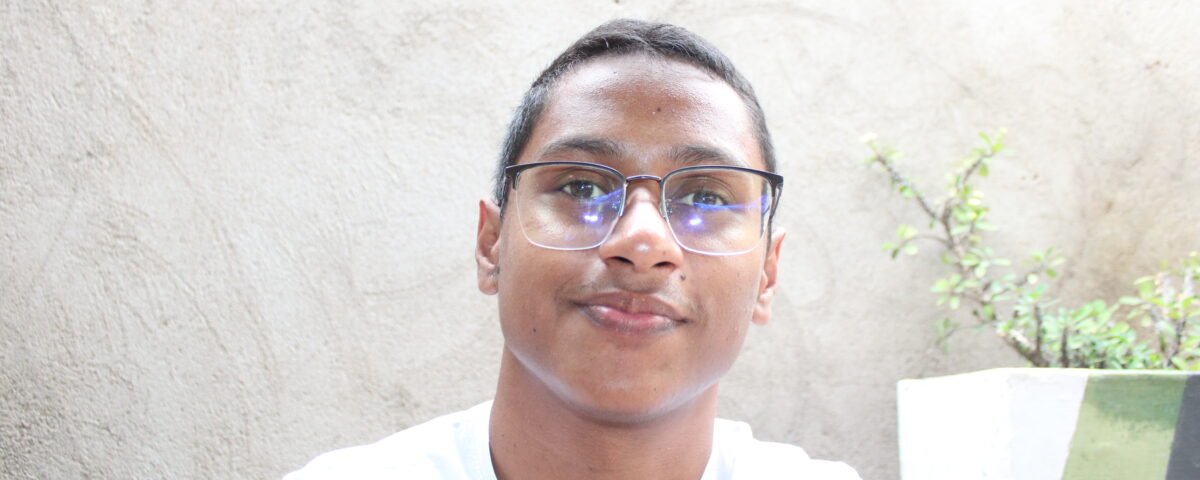
 Por: Jhonatan Raúl Diaz Torres
Por: Jhonatan Raúl Diaz Torres
Finalista de la primera versión del concurso Relatos de País
Llegué a Urumita, La Guajira, con cinco años y la memoria virgen. La tierra donde mi madre nació. Era 2006. La ilusión de ella volver a ver su tierra había crecido, después de que el panorama tormentoso gracias a los grupos al margen de la ley por fin cesara de algún modo.
El pueblo aun no figuraba en muchos atlas del territorio colombiano. Recuerdo que en cada clase de sociales miraba el mapa de Colombia buscando este lugar dentro de La Guajira, donde solo resaltaban su capital y uno que otros municipios. Hoy, con la fortuna de la geolocalización, la vemos aparecer en las pantallas, pero la verdad es que Urumita siempre ha sido más grande que su reflejo en un mapa. Este municipio, en el extremo sur de La Guajira, es una prueba palpable de que la patria no se encuentra solamente en las capitales, sino en esos rincones que resisten en el olvido.
La leyenda dice que su nombre nació del Cacique Uruma, un indio fundador de todas estas tierras. Por ende, cada vez que se acerca el mes de octubre, todos aquí saben que el cumpleaños de este pueblo se aproxima. Desde entonces, su identidad se ha tejido al borde de la Serranía del Perijá, entre el rumor de los ríos Marquesote y Mocho. Por esos afluentes bajan historias, esperanzas y cultivos. Sin duda, el aire no huele a mar, sino a tierra húmeda, café, maíz y guineo; su música no es de sirenas, sino de acordeones.
 Crecí escuchando el mito de La Guajira árida, monótona y desértica, descubriendo que Urumita era todo lo contrario. Aquí la tierra es verde, la gente sonríe con la mirada y la vida no se mide en pesos sino en resistencia. Negros, blancos, mestizos, campesinos y retornados conforman una mezcla de este municipio que rechaza la homogeneidad; confirmando la diversidad que tanto se habla en este país. Cada familia de aquí es un fragmento de historia, una nota más del himno colombiano.
Crecí escuchando el mito de La Guajira árida, monótona y desértica, descubriendo que Urumita era todo lo contrario. Aquí la tierra es verde, la gente sonríe con la mirada y la vida no se mide en pesos sino en resistencia. Negros, blancos, mestizos, campesinos y retornados conforman una mezcla de este municipio que rechaza la homogeneidad; confirmando la diversidad que tanto se habla en este país. Cada familia de aquí es un fragmento de historia, una nota más del himno colombiano.
La arquitectura de Urumita es un espejo del alma del pueblo; resistente y cálida. Hay casas de barro, de ladrillos, de tablas y todo lo que sirva para refugiarse.
Uno de sus principales atractivos turísticos es la Iglesia Santa Cruz de Urumita, que impone su presencia blanca acompañada de una plaza llena de jardines repletos de trinitarias, calagualas y frondosos ‘palos de caucho’. No en vano, este lugar es catalogado como el ‘Jardín de La Guajira’, la tierra donde han llegado hombres que más nunca se van; como lo arguye el cantautor Fabián Corrales en su canción Soy de Aquí dedicado a este terruño.
Si la supervivencia tiene sabor, en Urumita sabe a frito caliente y arepa limpia. Recorrer las calles al amanecer es sumergirse en la esencia del caribe. Los gritos del señor de la yuca y el carro de las verduras se mezclan con el aroma a arepa de huevo crujiendo en aceite y el inconfundible tufo a sancocho cociéndose lentamente. En el centro del pueblo, las mesas rebosan de aguacates gigantes, plátanos, dominicos, filos y pescados frescos que desmienten que esto es solo desierto y soledad. La comida aquí es un acto de afirmación cultural; es el arroz de frijol cabecita negra y el bollo de yuca que nos recuerdan que estamos en un cruce de culturas campesinas y sabanas.
Aquí conocí a la señora Diana. Su historia parecía repetirse en muchas mujeres de su generación; infancia sin juguetes, adultez prematura, pero una dignidad que nunca se oxida. A los ocho años, empezó a lavar ropa ajena para ganarse un plato de comida. “Me tocó aprender de la vida mas que de los libros” – me dijo una vez, con una sonrisa en la cara. De esas que sabes que aparecen cuando la vida no te da otra opción. Por eso no es extraño admirar muchas personas analfabetas en este lugar. Su historia cambió el día en que la alcaldía municipal fue bombardeada. Una explosión que no solo rompió ventanas; sino que partió la historia de un pueblo entero. Diana huyó con lo poco que tenía, pero su esperanza viajó con ella. Año después, regresó y levantó su casa con las manos.

La belleza de Urumita no solo se mira en su plaza o en el verde circundante, sino en la perspectiva de su horizonte. Si uno camina hasta el polideportivo municipal, el panorama se vuelve imponente. Desde allí, el ojo salta a la Serranía del Perijá y, en un día despejado, captura los picos nevados de la majestuosa Sierra Nevada de Santa Marta.
El polideportivo es también el lugar donde fue un encuentro de la vieja guardia de la esperanza. Aún recuerdo a Luis, un señor campesino que lastimosamente partió de este mundo. Siendo el vocero de distintos equipos de fútbol juveniles. Alguien que a sus 65 años todavía hablaba desde su sabiduría ancestral. Sin duda, mostraba esa resiliencia innegable que aquí se cultiva.
Esta misma fuerza la vi reflejada cuando, durante mis prácticas de trabajo social, conocí a varios ciudadanos con diversas discapacidades físicas. Sus capacidades para sobreponerse a la falta de inversión en su salud y accesibilidad era un acto diario de heroísmo silencioso. Quejarme ante la invisibilidad hacia estas personas nunca formará parte de mi arrepentimiento, y la forma de ellos enseñarme a mí de cómo se suben a un andén con la fuerza de su espíritu formará parte de mi memoria. La entereza, es la prueba más clara de que Urumita, si bien merece una mejor calidad de vida nunca se rinde ante el destino.
Si tomas el camino principal, subiendo desde la vía de su entrada, llegas a la Casa de la Cultura. El ruido de la caja, la guacharaca, el acordeón y la guitarra no es una simple música; es la memoria que se niega a morir. Aquí, se escucha a Alfredo, un joven de 28 años que entre versos y vallenato sueña con una oportunidad. Es el juglar moderno que recoge las historias de la plaza y las convierte en versos.

La música, es el idioma oficial de esta región. El vallenato es el rey, sí, pero es solo una pieza del tesoro sonoro. En Urumita, y en toda la baja Guajira la herencia musical también está impregnada de bullerengue y cumbia. Estos ritmos, con su base africana y su cadencia de tambor mayor, se tocan en las fiestas de las veredas y encuentros familiares. El bullerengue es el canto y el baile de las matronas, una celebración de la fertilidad y la vida.
Y el habla… el habla tiene su propia melodía. Es el fonema gutural que alarga las vocales, el ‘ajá’ que funciona para cien respuestas diferentes, el ‘eche’ de asombro, el ‘acho’ cuando no creen algo que comentas y el ‘weijee’ que es mucho más que un saludo de cortesía; es la confirmación de que eres bienvenido. Esta es la tierra donde la onomatopeya es poesía espontanea; el ñeque ñeque de la guacharaca, el taca taca de la tambora y el tun tun del corazón de la tierra.
El carácter colectivo del urumitero es su mayor activo. Se ve en las fincas de los alrededores, repletas de campesinos humildes, amables y sonrientes, que, aunque se doblan bajo el sol en el corte del café, siempre tienen un tinto y una conversación para el visitante. El cooperativismo ancestral de prestarse la mano para el desyerbe o la cosecha sigue vivo, haciendo innecesaria, a veces, la ayuda gubernamental. El pueblo trata de surgir y resurge entre su propia gente, con esa solidaridad que se gestó durante los años difíciles.
Esta fuerza comunitaria estalla cada mes de febrero con el carnaval. No es el carnaval magistral de Barranquilla, sino uno más íntimo, más barrio, pero igual de apasionado. Las comparsas no tienen carrozas millonarias; tienen el ingenio de la abuela cosiendo lentejuelas y la creatividad del tío pintando máscaras de papel. Y lo más hermoso es la inclusión. El carnaval les abre puertas a muchas personas que en la vida diaria se sientes invisibles. Discapacitados, ancianos, jóvenes sin oportunidades; todos encuentran un espacio en la danza, hombro a hombro, compartiendo la alegría. Es un gran acto de terapia colectiva que dura 4 sábados.

Este pueblo ha aprendido a celebrar su existencia. A pesar de que los ojos de dirigentes y los grandes centros urbanos le hacen la vista gorda en su sistema de salud, en la seguridad, en las inversiones educativas, y demás.
Si lo digo, es porque lo manifiestan, pero plasmarlo aquí viene a mi mente aquella frase del Gran Guillermo Cano, “después que escribo vuelvo a leer con cuidado no para no decir las cosas sino para decirlas bien dichas”. Pero Urumita no espera. Si la salud es deficiente, la comunidad se une para transportar al enfermo. Si la educación es limitada, los maestros locales se quedan después de hora.
A pesar del abandono estatal, Urumita no deja de florecer. Cada septiembre, entre el olor a chicha, agua ‘e maíz y flores silvestres, el pueblo celebra su Festival de las Flores y Calagualas, en honor a un helecho que solo crece en esta tierra; la calaguala.
Las calles se llenan de color, el gentilicio se compra un vestido bonito para asistir a la misa de la Virgen de Chiquinquirá y los niños marchan al compás del acordeón. Siendo una declaración de amor a la fe y a la cultura de aquí.
 Pero es que el verdadero sentido de este municipio, de su resistencia, no está solo en los festivales o en el color. Está en la sensación de familia que se percibe. Cuando uno cruza el límite de Valledupar y atraviesa La Jagua del Pilar, sabe que se encuentra en una tierra que se siente tan familiar, tan cercana, que se olvida del largo viaje. Urumita es una madre que espera, un hogar que abraza a cada visitante que llega desde cualquier lugar del mundo.
Pero es que el verdadero sentido de este municipio, de su resistencia, no está solo en los festivales o en el color. Está en la sensación de familia que se percibe. Cuando uno cruza el límite de Valledupar y atraviesa La Jagua del Pilar, sabe que se encuentra en una tierra que se siente tan familiar, tan cercana, que se olvida del largo viaje. Urumita es una madre que espera, un hogar que abraza a cada visitante que llega desde cualquier lugar del mundo.
Urumita es el canto que nunca se calla, el verde que se impone al desierto y la Sierra Nevada que inspira desde lejos. Es una comunidad que entendió que, si el Estado les da la espalda, ellos darán las manos. Y por eso, la verdad es que este pueblo siempre ha sido y será, más grande que su reflejo en cualquier mapa. Es la crónica viva de un Jardín de La Guajira que se niega a marchitarse.
Perfil del autor
Mi nombre es Jhonatan Raúl Díaz Torres, tengo 25 años. Soy un joven emergente nacido en Valledupar, Colombia, y residente en Urumita, La Guajira desde los 5 años.
Mi formación como Trabajador Social me ha permitido establecer una conexión directa con las realidades sociales, realizando prácticas con la comunidad con discapacidad de Urumita, La Guajira, entre ellos con niños, adultos mayores y jóvenes; un eje que ha marcado mi sensibilidad y oficio narrativo.
A través de la escritura, la fotografía y las crónicas, siempre he buscado expresar aquello que observo, siento y experimento. Mi trabajo literario ha evolucionado con el tiempo, pero mantengo un objetivo constante: narrar las vivencias, tanto las personales como las de mi entorno, para así dar voz a historias y perspectivas que, de otra forma, permanecerían en silencio.






